Por, Adriana Tobón Botero y María Alejandra Sánchez Coronado
Miembros de la Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible
La inclusión laboral pasa por muchos ámbitos y uno que ha tenido gran significado para los beneficiarios ha priorizado la reintegración de personas que habían pertenecido a grupos armados ilegales. La intención que moviliza este tipo de iniciativas es la de aportar a la reconstrucción del sentido de país a partir de acciones que posibilitan el diálogo y las segundas oportunidades a los reintegrados, lo que supone adentrarse en escenarios que generan angustia, rabia y hasta indiferencia.
Aún, para muchos colombianos, hablar con o de esta población es mal visto, riesgoso, inapropiado, desafiante y motivo de discordia, pues solo se le menciona por su pasado delictivo. Ante acciones empresariales para vincularlos sociolaboralmente, vale la pena visibilizar las buenas prácticas que han aportado al posconflicto con iniciativas de empleabilidad, perdón y reconciliación.
Algunas experiencias que fueron sistematizadas se cuentan a continuación como muestra de que sí es posible pensarnos un país diferente:
Conversar en una finca con un reintegrado de las FARC de quien no se sabíamos su nombre ni cómo recibiría la propuesta de entrar en contacto para registrar su historia, se convirtió en una oportunidad que no muchos tienen y que, sin duda, permite entender desde otra narrativa las realidades de una población que ha sido recriminada y, como sanción, ignorada Después de este encuentro muchos de los estereotipos se esfumaron, detrás de seres humanos como él se revelaron historias de vida de reclutamiento forzado para unirlos a una guerra que no era de ellos y que nunca lo fue.
Compartir una mesa en Medellín con una ex guerrillera de las FARC y un militar herido en combate, y reconocer su amistad más allá de los dolores de la guerra, cuestiona acerca de cómo ellos que fueron víctimas directas del conflicto y que tuvieron secuelas que marcaron para siempre su vida, fueron capaces de perdonarse, de dejar los odios y empezar a construir juntos un camino de paz.
Cabe la pregunta de ¿por qué nosotros desde las ciudades y apartados de esa guerra no somos capaces de fomentar espacios de reconciliación para crear segundas oportunidades?
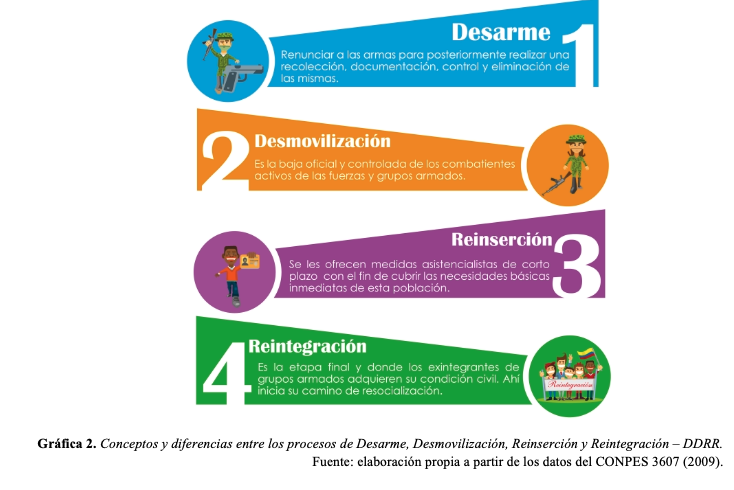
Es necesario visibilizar acciones que le permitan a la sociedad entender parte de la realidad social nacional y tener una mayor apertura a las segundas oportunidades para personas que tenían en riesgo su futuro. Esto implica explorar las percepciones de las empresas colombianas en torno a la inclusión sociolaboral, la reintegración y la participación de sus organizaciones en las políticas de responsabilidad social empresarial -RSE- y reivindicar el rol del comunicador social como promotor de la reconciliación y la reconstrucción del tejido social del país.
Dar relevancia a estas reflexiones nos puede hacer más humanos y más sensibles a historias de vida que hablan de construir comunidad y de promover una paz estable y duradera. Una que cada vez dependa menos de las promesas, los compromisos y acuerdos del Gobierno de turno con los grupos armados, y más de todos los ciudadanos que hacemos parte del futuro que merece el país.
El posconflicto en un país que ha vivido en medio de la violencia y de cuestionados y hasta fallidos diálogos de paz, así como pasajeros proceso de reintegración, requiere de la esperanza que nos impulsa a desprendernos de los egos, resentimientos y memorias dolorosas para construir, fortalecer y promover el desarrollo de proyectos de vida para quienes no han conocido una contexto diferente al de la guerra y la invisibilización. El tema y sus implicaciones alienta prejuicios y temores que solo pueden superarse cuando se interioriza el hecho de que la paz solo es posible si todos somos parte de ella, cuando somos conscientes de que todos somos corresponsables del logro de dicho propósito.
Eso requiere borrar estereotipos y preconcepciones que desde las ciudades y desde los medios de comunicación centralizados desdibujan las secuelas de la guerra y dificultan hacer conciencia de la importancia de perdonar. Hay que cambiar las narrativas violentas que nos han dejado el conflicto y la corrupción que lleva al país a aparecer en lamentables ranking internacionales que lo desfiguran.
Muchas organizaciones han dado ejemplo al abrir sus puertas a los proyectos de vida de las víctimas que dejó la guerra, cómo no va a ser posible desde la sociedad civil abrir los corazones y darnos la oportunidad de creer y confiar, dejar la estigmatización que crea barreras y que los devuelve a la ilegalidad. Sin oportunidades es muy difícil que nuestro país pueda avanzar, crear o reconstruir un verdadero tejido social.
Hacer acuerdos con valores impulsa la construcción de comunidades y sociedades más justas, incluyentes, solidarias y respetuosas de la dignidad humana. Lejos de premiar al que ha delinquido, las organizaciones impulsan discursos de reconciliación, rompen barreras de radicalización, reducen brechas sociales y superan obstáculos de exclusión al reconocernos como seres humanos con derechos en condiciones de igualdad. Esto supone crear conciencia colectiva para afrontar el reto del país en acciones de reintegración.
Es necesaria la coordinación entre entidades públicas y privadas y la restauración de la confianza. Para hacerlo es clave la comunicación de la responsabilidad social empresarial -RSE- como proceso estratégico que incentiva la interacción entre organizaciones público-privadas para posicionar las acciones como soluciones o aportes a los problemas, y poner en marcha la misión, la visión y el propósito para incidir en la competitividad.
Amplificar las voces de los más apartados e intervenir en poblaciones vulnerables, teniendo como punto de partida valorar el conocimiento local, será lo que promueva la participación y el compromiso que supera las objeciones de quienes se han desmotivado por estudios sin resultados y promesas incumplidas. Contribuir al bienestar es darle curso al comportamiento ético y transparente, en vez de quedarse en lo cosmético y lo estético que asegura un quedar bien de corto plazo.
Las obligaciones deben cambiarse por convicciones que se muevan en términos de respeto por la sociedad y el medio ambiente, lo que impactará la reputación para dejar huella en vez de mancha. Ya no es cuestión de marketing social o de “lavado de imagen”, sino de acciones que, como la inclusión, apoyen la reintegración a la vida civil con políticas de empleo sostenible y oportunidades que incentiven la autonomía, independencia y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Cabe recordar que conceptos como la ciudadanía corporativa comprometen con la reducción de daños, la maximización de beneficios y la rendición de cuentas. Las organizaciones tienen uno de los retos más importantes con miras al posconflicto y es el de implementar a través de sus políticas de RSE e inclusión laboral, un programa de cultura organizacional-social de reconciliación entendida como eslabón clave para superar la guerra y darle sostenibilidad a la paz

Construir lazos de comunidad con sociedades que han sido víctimas del conflicto es reconstruir el tejido social y reconciliar al país para el posconflicto. Definir políticas de reconciliación amplía las iniciativas para ayudar a generar desarrollo, esto requiere adoptar la flexibilización laboral, tener rigor en la verificación de antecedentes y sensibilizar a la organización para que la reconciliación sea real. Se puede acudir a fundaciones y organizaciones aliadas, y a voluntarios que apoyen la formación de los beneficiarios de los programas para que adquieran nuevos conocimientos que les permitan tener éxito en sus acciones y encaminar su vida.
La comunicación articula las iniciativas con las políticas organizacionales, visibiliza las experiencias, promueve un clima organizacional de encuentro y construye sinergias que se cimientan en la sensibilización para socializar con personas que vienen de vivir realidades que muchas veces nos son ajenas.
La reputación que esto trae llega por añadidura, sin buscarla, se valida con la huella que dejan los programas y en el lenguaje que promueve el diálogo, el trabajo en equipo y la reconciliación. Los grandes cambios inician con acciones discretas que aportan a la organización, a la sociedad y al país.

